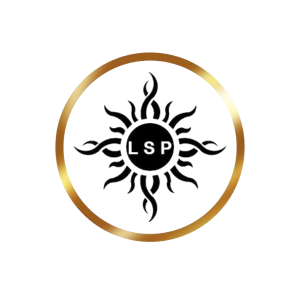El hijo del hombre del subsuelo
Crítica ácida a la felicidad fabricada: redes sociales son escaparates de vidas falsas; el consumo, anestesia del vacío. Política devora voluntades; la belleza se exhibe mientras se grita contra la mirada. Estudios forjan esclavos elegantes. Familias sonríen tras máscaras. Solo la bilis del subsuelo es auténtica.
CUENTOLITERATURA
Tízoc Infante G.
7/15/20253 min read


Ah, sí. La felicidad. Ese brillo grasiento que untan por todas partes. Abres esa ventanita al mundo – Instagram, lo llaman, qué nombre tan aséptico, como un laboratorio de sonrisas– y ahí están: dientes blancos contra cielos imposiblemente azules, cuerpos esculpidos por el sudor ajeno o el quirófano, platos que parecen instalaciones artísticas, hijos perfectos que jamás gritan o hacen lloriqueos. Todos tan… logrados. Todos tan terriblemente felices. ¿Y yo? Yo estoy aquí, en mi cueva mediocre, rascándome las costras del alma con un cinismo que huele a café rancio y tabaco barato. Pero no se equivoquen, no es envidia. Es náusea. La náusea de saber que todo eso es una gran puta mentira, y lo peor: que todos lo sabemos y seguimos aplaudiendo.
¡El consumo! ¡Santo remedio! ¿Necesitas vacío? Compra. ¿Te duele el alma? Nueva camisa. ¿Te ahoga la insignificancia? Último modelo de teléfono. Somos devotos de la catedral del centro comercial, donde el aire acondicionado sopla himnos de oferta y la salvación está en la tarjeta de crédito, ese instrumento de esclavitud tan pulcramente diseñado. Derechos, claro. Exigimos derechos como quien pide otra ración de papas fritas. Derecho a ser ofendidos, derecho a no ser mirados (aunque nos desnudemos virtualmente), derecho a la felicidad perpetua, garantizada por ley. ¿Y los deberes? Ah, esos son para los tontos, los que aún creen en cosas como "sacrificio" o "bien común". Eso huele a naftalina, a familia disfuncional disfrazada de foto navideña. ¡La familia! Esa santa institución donde el amor se mide en likes a la foto del domingo en el parque, mientras detrás de la puerta del baño alguien vomita ansiedad o escupe odio en susurros.
Izquierda, derecha. ¿Qué más da? Dos bandas de caníbales con corbata o camiseta de vintage, disputándose el privilegio de devorar lo que queda de nuestras voluntades frágiles. Unos gritan "¡Libertad!" pero sólo si es su definición, estrecha como el agujero de una cerradura. Otros vociferan "¡Orden!", un orden que siempre beneficia a los mismos de siempre. Y nosotros, los eternos esclavos del algoritmo, aplaudimos o abucheamos según la coreografía del día, creyendo que elegir entre dos venenos es un acto de soberanía. Patéticos.
Queremos ser bellos, reconocidos, vistos. Desesperadamente. Exhibimos el culo en TikTok mientras firmamos manifiestos contra la cosificación. Las feministas, ¡bravo por ellas!, destrozan patriarcados con una mano y con la otra perrean al ritmo del reguetón: "¡Mírame pero no me mires con ese ojo, bastardo!" “Mírame si eres guapo, de lo contrario es acoso”. ¿Es empoderamiento o es el mismo mercado, más astuto, pintado de morado? El cuerpo es mercancía, la única que muchos tenemos, al menos eso es una verdad. Lo pulimos, lo filtramos, lo ofrecemos en el escaparate digital. ¿Libertad? Libertad para elegir tu jaula de oro, tu marca de grilletes. Libertad para ser impotente a escala global, gritando en la plaza virtual que te oprimen mientras compras la última basura o ahorras para tu Mercedes Benz.
Y el trabajo. ¡Ah, el sagrado trabajo! Ese agujero negro de ocho horas (o doce, o las que hagan falta, esclavo agradecido) donde vendemos migajas de vida a cambio de migajas de supervivencia. Pero no basta. Hay que estudiar, certificarse, acumular diplomas como escudos de papel contra la obsolescencia programada. ¿Para qué? Para ser más apetecible al monstruo que los humanistas de salón denuncian entre sorbos de tonayán. Más cualificado para ser mejor explotado. La ironía muerde, pero aquí estamos, matándonos en cursos online para aprender a ser más eficientes… en nuestra propia aniquilación lenta.
Cuando la farsa aprieta, cuando el peso de la sonrisa obligatoria hace crujir los huesos de la mandíbula, ahí están los administradores del vacío: el alcohol que enturbia los espejos, las pastillas que suavizan los bordes afilados de la realidad, la hierba que difumina el gris en tonos pastel momentáneos. Pequeñas treguas químicas en la guerra perpetua contra el sinsentido. Pequeñas muertes en vida para soportar la gran muerte que es esta falsa vida.
¿Armonía? No la busquen. Es sólo un zumbido constante, no hay oídos ya para ella, solamente ruido que ahoga los gritos sordos. Es el silencio cómplice de los que ya se rindieron, desangrados por dentro, tocándose el corazón en la oscuridad y encontrando sólo un músculo cansado, gastado de latir.
Aquí abajo, en el subsuelo del siglo XXI, entre cables de datos y basura electrónica, al menos tengo esto: la lucidez ácida, la incomodidad como bandera. No soy feliz. Pero tampoco soy su imbécil sonriente. Soy el grillo chirriante en su fiesta de plástico, el espejo sucio que refleja sus caras de espanto cuando, por un segundo, olvidan sonreír. Sigan bailando. Sigan consumiendo. Sigan fingiendo. Yo estaré aquí, en mi rincón infecto de verdad, saboreando la bilis y riéndome sin hacer ruido. Es lo único auténtico que me queda, yo, el hijo del hombre del subsuelo.
Direción
Calle Cairo 29, Claveria, Azcapotzalco, 02080 Ciudad de México, CDMX